skip to main |
skip to sidebar
LA VIRGEN ASUNTA Y NUESTRA PASCUA
Es sabido que la Virgen María, junto a la Cruz, no sólo ha participado en forma eminente en el misterio redentor (corredención) sino que ha compartido, místicamente, la misma muerte de su Hijo…
Por Dr. Jorge B. Lobo Aragón
Así reza una oración litúrgica dirigida a la Virgen Madre:
“Dichosa tú que, sin morir, mereciste la corona del martirio junto a la Cruz de tu Hijo” (2ª Misa de la Compasión, oración postcomunión).
En el misterio de la Asunción, que hoy celebramos, la Virgen María se convierte en el “icono escatológico de la Iglesia peregrina”, es decir: al ser entronizada en cuerpo y alma en la gloria, todos nosotros estamos incluidos en este triunfo anticipado. Ella es actualmente todo lo que la Iglesia peregrina aspira a ser en un futuro.
Es verdad que nuestra pascua o paso a la vida eterna tiene dos etapas: la muerte física y la resurrección al fin de los tiempos. Sin embargo, lo esencial es nuestra entrada en la gloria después de nuestra muerte.
En efecto, en este mundo el alma necesita de las imágenes sensibles aportadas por el cuerpo para entender y gozar, pero en el cielo no conoceremos por imágenes sino que Dios mismo será a la vez la imagen, el objeto de la visión y el gozo beatíficos.
Por lo tanto, la resurrección de los cuerpos al fin de los tiempos no aportará un cambio o progreso esencial a nuestra gloria sino sólo accidental.
El alma que goza de la visión beatífica tiene ya una gloria perfecta y completa, ya que la raíz misma de la sensibilidad permanece en ella.
Veamos, pues, nuestra propia muerte como una participación viva, actual y fecunda en el misterio pascual de Cristo.
Celebrando, como estamos, la fiesta de nuestra Patrona, vamos a detenernos un rato en el misterio que inmediatamente precedió a su Asunción: su pascua personal.
Con ocasión de la definición dogmática de la Asunción en cuerpo y alma al cielo de nuestra Madre (1º de noviembre de 1950) se multiplicó el interés de los fieles y de los teólogos por el modo puntual y concreto en que tuvo lugar esta Asunción.
En otras palabras: la Virgen María fue asunta al cielo en forma directa e inmediata, sin pasar por la muerte física; o por el contrario, murió como cualquier otro cristiano y luego resucitó y fue asunta al cielo.
La cuestión de la muerte (o inmortalidad) de la Virgen no es un tema menor: morir o no morir, ésa es la cuestión.
Lo primero que nos interesa saber en este punto es qué dice la Iglesia.
El tema fue especialmente estudiado por el Siervo de Dios Pío XII y sus asesores en la preparación de la definición dogmática de la Asunción de María.
El resultado de estos estudios es curioso: a pesar de que hay una fuerte tradición sobre la muerte de la Virgen, el Papa de la Asunción decidió dejar este tema al margen de la definición dogmática.
Sí se expresa en la Bula Munificentissimus Deus: “… La Santísima Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta al cielo en cuerpo y alma”.
Es bien sabido que el sabio Papa quiso expresamente dejar la cuestión de la muerte de la Virgen en el mismo estado en que se encontraba el día de la definición dogmática de la Asunción.
Nadie, hoy por hoy, puede afirmar tajantemente en nombre de la Iglesia que la Virgen murió (o no murió).
En cuanto al Concilio Vaticano II, son muy pocos los que han hecho notar que también ha querido dejar al margen el problema del fin de la vida terrena de la Virgen. Sabemos que había dos fuertes corrientes en este Concilio: la corriente llamada “cristotípica” y la “eclesiotípica”. Los primeros querían que el tema de la Virgen María ocupara un documento aparte, y los segundos que se incluyera en la Constitución sobre la Iglesia. Entre los primeros, los de la corriente “cristotípica”, sobresalía un grupo importante de teólogos españoles que no sólo presentaron un proyecto de Constitución mariana independiente, sino que incluían la muerte de la Virgen expresamente “en semejanza a la muerte de Cristo”.
Los Padres conciliares, después de arduas y difíciles sesiones, optaron por un camino intermedio entre las dos corrientes: no habría una Constitución mariana independiente, pero el tema de la Virgen ocuparía todo un capítulo aparte en la Constitución sobre la Iglesia (Lumen Gentium, cap. 8).
He aquí una concesión a los “eclesiotípicos”. Pero el gran Papa Pablo VI en discurso memorable del 21 de noviembre de 1964, con ocasión de la promulgación de la Constitución Lumen Gentium, proclamaba solemnemente a la Virgen María como “Madre de la Iglesia”, título cuidadosamente evitado por los eclesiotípicos, que consideraban a la Virgen como un miembro más de la Iglesia, de ningún modo su Madre.
Así se expresaba el llorado Papa:
“Para gloria de la Santísima Virgen y para consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amantísima; y decretamos que, desde ahora en adelante, con este nombre suavísimo, todo el pueblo cristiano honre todavía más a la Madre de Dios y le dirija sus oraciones”.
Hoy nos parece absolutamente normal honrar a la Virgen como Madre de la Iglesia, pero esta “definición” del Papa del Concilio costó sangre, sudor y lágrimas, tanto al Papa como a los Padres conciliares. Ha sido una ocasión más en la cual el gran Papa nos dejó un ejemplo no sólo de cómo amar y servir a la Iglesia sino también de cómo sufrir por ella.
En cuanto a la muerte de la Virgen, tampoco la tocó esta vez el Concilio.
Dejó todo en el lugar que estaba en el momento de la Definición dogmática de la Asunción.
Sin duda: el tema es importante, tanto para la Virgen como para sus amantes, pero el hecho es que no nos ha sido revelado el modo de la Asunción.
Es verdad que la tradición sobre la muerte de la Virgen es muy antigua, pero cuando el estudioso del tema se sumerge en los códices originales se encuentra con una sorpresa: ningún documento oficial de la Iglesia primitiva habla del fin de la vida terrena de la Virgen. Ni los Evangelios ni los primeros Padres nos dejaron un testimonio directo y creíble sobre la muerte de la Virgen. Es más, un santo Padre de la Iglesia primitiva, san Epifanio de Salamina, se ocupó expresamente del tema, y llegó a la siguiente conclusión: “Si murió o no murió, no lo sabemos, no nos ha sido legado”. Este testimonio de Epifanio es particularmente valioso, porque es uno de los mejores conocedores de la tradición jerosolimitana, incluso llegó a ser Obispo de esta ciudad. Hoy, 15 siglos después, la doctrina es la misma.
Desde el siglo II se venera una “tumba de la Virgen” en Jerusalén (hoy custodiada por los musulmanes), pero el origen de esta tradición es enteramente apócrifo, sin ninguna autoridad eclesiástica. Por otra parte, se venera otra tumba de la Virgen en Éfeso, fruto de revelaciones privadas, sin fundamento documental alguno.
Son muchos los santos predicadores que han hablado de la muerte de la Virgen, pero con la intención de ponerla como ejemplo de muerte cristiana, no porque se hayan detenido a examinar el tema. Entre ellos son dignos de mención grandes santos marianos como san Bernardo, san Alfonso María de Ligorio, San Luis María Grignon de Montfort, San Francisco de Sales, etc.
El argumento de la Tradición no es, pues, concluyente en ningún sentido.
No debe extrañarnos que una cuestión tan importante para nosotros no nos haya sido revelada. Tampoco se nos ha revelado si son muchos o pocos los que se salvan: el Evangelio da margen para varias sentencias opuestas entre sí. Ni siquiera se nos han revelado aspectos muy importantes de la vida de Jesús, que a todos nos interesaría saber.
Una razón que los “mortalistas” suelen esgrimir en apoyo de la muerte de la Virgen es la conformidad y semejanza con la muerte de Cristo.
Dije antes que existe una perfecta y completa conformidad entre la muerte física de Cristo, como Redentor, y la muerte mística de la Virgen (junto a la Cruz), como socia del Redentor o corredentora. Es la espada de dolor que predijo el anciano Simeón.
Urgir este paralelismo hasta los detalles físicos es un paralogismo no justificado. En efecto, todos los mortalistas afirman sin vacilar que la presunta muerte física de la Virgen fue en un acto de amor, no una muerte afrentosa, dolorosa, martirial. Como dice la oración litúrgica que citamos, la Virgen se asemejó a su Hijo junto a la cruz, con-muriendo místicamente con Él y corredimiéndonos “junto a Él y bajo Él” (la expresión es de Pablo VI).
Por otra parte, precisamente desde el punto de vista físico, la muerte de Cristo no puede compararse con la (presunta) de la Virgen.
Aunque el alma es espiritual y, por lo tanto, inmortal, su unión sustancial al cuerpo es real y vital: sin el alma, nuestra carne pierde su individualidad y ya no es un cuerpo sino un cadáver (Caro Data Vermibus: alimento de los gusanos).
El alma no pierde su individualidad porque, como dijimos más arriba, la raíz de la sensibilidad permanece en ella. La capacidad de conocer y amar no sólo permanece intacta sino que se potencia y transfigura al ser actuada por la luz de la gloria (lumen glorié) y no estar condicionada por las limitaciones de la carne.
En cuanto a Cristo muerto, debe hablarse propiamente de “cuerpo” de Cristo, no de cadáver, porque sigue perfecta y completamente individuado por la divinidad, ya que la Unión Hipostática es inalterable, tanto con el Cuerpo como con el Alma de Cristo.
Santo Tomás dice que tanto el Cuerpo muerto de Cristo como su Alma en estado de separación son igualmente adorables, precisamente por estar unidos a la divinidad.
Por fin, dicen los mortalistas que el “cuerpo” de la Virgen permaneció incorrupto antes de su Asunción. Pero he aquí que el cadáver no es precisamente un cuerpo sino un conglomerado informe de elementos físico- químicos.
En este sentido, la muerte en sí misma es una corrupción, aunque no haya putrefacción.
Pasemos ahora revista a los argumentos de los “inmortalistas”, es decir, de aquellos que sostienen que la Virgen fue asunta al cielo en forma directa e inmediata, sin pasar por la muerte.
Vamos a seguir en este punto a un gran maestro de la mariología contemporánea: el P. Gabriel María Roschini, O.S.M., fundador y primer presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, y primer consultor del Papa Pío XII en la preparación de la proclamación del dogma de la Asunción. Tengo una gran deuda de gratitud con este Padre de la mariología moderna, muerto santamente el 8 de septiembre de 1977, fiesta del cumpleaños de la Virgen.
Contrariamente a los mortalistas, lo primero que afirman los inmortalistas es que la doctrina sobre la muerte (o no muerte) de la Virgen es un tema de libre discusión en la Iglesia y, por lo tanto, cualquier cristiano fiel puede optar por una u otra posición sin que su fidelidad a la Iglesia se vea afectada. De este modo se tranquiliza la conciencia de unos y otros.
Ya vimos que un grupo de mortalistas españoles intentó “colar” el tema de la muerte de la Virgen en el Concilio.
Sin duda que el mismo Papa podría manifestar su opinión personal, pero sin presionar a los fieles en ningún sentido.
Esto supuesto, es necesario reconocer que la tradición mortalista no tiene ningún fundamento documental. Es más, muchos mortalistas antiguos – santo Tomás incluido – fundamentaban la muerte de la Virgen en el pecado original, que realmente es la causa Fontal de la muerte física.
Pero después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por san Pío IX (Bula Ineffabilis Deus, 1854) este argumento perdió toda su fuerza.
Es verdad que Cristo, sin tener pecado original, sufrió y murió, pero no fue una muerte consecuencia del pecado sino en orden a nuestra Redención.
Ya vimos que la Virgen también murió (místicamente) junto a la Cruz en orden a nuestra corredención.
Ahora bien, consumada la Redención en la cruz (y la corredención al pie de la cruz), la muerte de la Virgen, sin pecado original, carece de causa eficiente y suficiente.
En efecto, la Virgen al pie de la Cruz llegó a la última consumación de su misión en la tierra. Todo lo ocurrido después es consecuencia de esto, sobre todo la madrugada de Pentecostés. La Iglesia nació del costado de Cristo muerto en la Cruz. Pentecostés fue la manifestación gloriosa de este nacimiento.
La vida de la Virgen después del Calvario es uno de los misterios más profundos y sublimes que a todos sus amantes nos gustaría conocer.
Cumplida su misión de corredimirnos junto y bajo su Hijo, exenta del pecado original y colmada de gracia desde su Concepción, su vida oculta junto a san Juan debe haber sido una adoración, acción de gracias e intercesión incesantes por toda la Iglesia naciente.
Es verdad que no tenemos datos concretos sobre el fin de su vida terrena, inmediatamente antes de su Asunción, pero lo espontáneo, natural y necesario desde el punto de vista teológico es su pascua (paso) directo a la gloria. Son los mortalistas los que deben aducir razones para justificar la presunta muerte de la Virgen, ya que al carecer de pecado original no tendría ninguna causa natural o racional.
Podemos, pues, pensar sana, lúcida y piadosamente que la Virgen “consumado el curso de su vida terrena, fue asunta al cielo en cuerpo y alma” sin pasar por la muerte. Claro, sin herir ni descalificar a los muchos que piensan de otra manera.
San Agustín decía así: “En lo cierto: unanimidad; en lo dudoso: libertad; en todo: caridad”.
Termino recordando la antigua máxima: “Nuestros muertos gozan de buena salud”, incluso los que deben pasar un tiempo en el Purgatorio purificándose, ya están salvados y pueden beneficiarse con el consuelo de nuestras oraciones y sacrificios.
Como quería san Pío X, asumamos desde ahora nuestra propia muerte, ofreciéndola libre y espontáneamente por la vida del Cuerpo Místico.
Ahora que estamos lúcidos hagamos un acto de generoso desprendimiento y aceptemos no sólo nuestra propia muerte, sino también todos los detalles y circunstancias físicas, psíquicas y espirituales que la acompañen.
Vivamos intensa y apasionadamente nuestra vida terrena, pero en función de la vida eterna que esperamos y nos espera.
Encomendemos nuestros muertos a la misericordia divina, para que ellos nos encomienden a nosotros una vez glorificados.
Por último los dejo con el Apóstol: “Hermanos” Ambicionad los carismas mejores.
Y aún os voy a mostrar un camino mejor.
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener yo el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.
El amor no pasa jamás. ¿El don de predicar?, se acabará. ¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. Porque inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro predicar; pero cuando venga la madurez, lo inmaduro se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño.
Ahora vemos como en un espejo de adivinar; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmaduro, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el amor (1 Cor 12, 31 – 13, 13).
















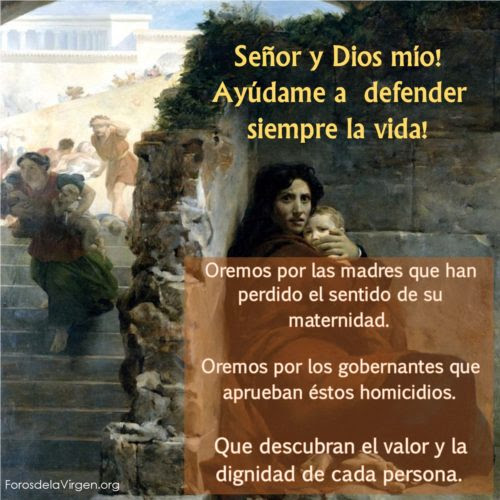
.jpeg)












No hay comentarios:
Publicar un comentario